Erradiqué las carteras el día que me convertí en mamá y de un sopapo me enteré de que tener dos brazos libres se convertiría en algo crucial. Nunca usé esos bolsos de maternidad tiernos con ositos, “a mí dame la mochila”, pensé, mientras salía del sanatorio con un bebe a upa. Mis carteras de la era A.H (antes de hijos) quedaron ahí, guardadas, esperando a que alguien las vuelva a mirar. No quisiera revisarlas porque temo encontrarme con una entrada vintage de Pachá o de 10 cosas que odio de ti. Sí, creo que esa fue la última película que fui a ver al cine, de a dos. Las mochilas de las madres me recuerdan al bolso mágico de Mary Poppins pero no solamente porque en ellas entra hasta un nebulizador y un paquete entero de pañales, sino porque, en su interior, aquella versión que somos hoy coquetea con esa otra versión que ya no somos, pero que nunca dejamos de ser.
En mi mochila, aquella que carga mi vida, debería haber -además de cierres y compartimentos- estantes y cajones, para poder tener todo bien organizado y que no se me escape un protector mamario cuando quiero sacar la billetera para pagarle al señor de la verdulería. Meto la mano sin mirar, así como hago a la madrugada cuando camino con ojos cerrados para calmar llantos de bebé, y voy haciendo tacto: un billete de dos pesos que no sirve, un par de tickets con fecha 2018 y precios retro que ya no manejamos, una almohadita de avena vieja y un pañal talle RN que no le entra. Sigo toqueteando, me confundo la billetera con el estuche de los anteojos sin los anteojos y me detengo en algo largo y finito que no es la billetera pero que me intriga saber qué es. Lo saco, mientras el señor de la verdulería todavía carga mis bolsas con brócoli y remolacha, y me encuentro con un destornillador. «¿Por qué llevo un destornillador en mi mochila?», le pregunto, con tono socarrón, como para apaciguar su espera. Pero no responde. Él solo quiere que le pague y que me marche de una vez y para siempre. Un esmalte de uñas que llevo siempre encima por si encuentro un hueco para poder pintármelas de corrido, y un corrector de ojeras para disimular lo indisimulable. Una máscara de pestañas que si no me equivoco ya está seca y un brillo de labios porque siempre, en algún momento del día, hay que empujar un poco la autoestima para arriba.
Las mochilas de las madres son portadoras de objetos perdidos que nunca aparecen cuando los necesitamos pero que es lo primero que tocás mientras buscás el celular que suena y no encontrás. Cuando lo lográs y estás a punto de atender, ya dejó de sonar. Un paraguas que quedo ahí desde la última tormenta y algún pañal pillado que guardaste y nunca tiraste. Galletitas mordidas, migas y un pelapapa. Sí, un pelapapa que descansa junto a una fotocopia del DNI y una foto 4 x 4 de mi hijo. Es que siempre, para cualquier trámite, hay que tener eso a mano. ¿O no?
Mi agenda y un desodorante, junto a un calzoncillo extra y un chupete de cuando usaba chupete. Una pobre mandarina que tuve la intención de comer y nunca pude, una gomita que busqué anoche para hacerme el rodete y no estaba en mi muñeca y un libro que sigue marcado en la misma página hace siete meses. Está todo, menos mi billetera. Le sonrío al pobre señor que está a punto de tirarme el brócoli por la cabeza y me vuelvo a casa cabizbaja. Creo que hoy pedimos pizza.


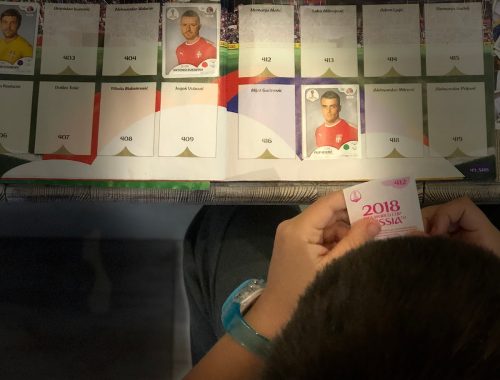


1 Comentario
Ame este relato!! Jajaja la realidad misma!